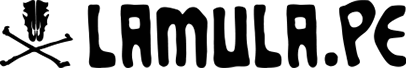Acerca de la nueva norma para las trabajadoras del hogar
Una reflexión a partir del Decreto Legislativo 1499
El pasado 10 de mayo, el Gobierno publicó el Decreto Legislativo No. 1499, que establece que los contratos de trabajo con las trabajadoras del hogar (mal llamadas ¨empleadas¨) deben celebrarse -necesariamente- por escrito. Siendo así, las familias que se dan el lujo de emplear trabajadoras del hogar, tienen ahora la obligación de extenderles un contrato de trabajo -firmado por ambas partes- que detalle las condiciones de la relación laboral, incluyendo -por ejemplo- el plazo, la jornada u horario de trabajo, el periodo de descanso, y -por supuesto- el sueldo, la forma y fechas de pago.
Dicho decreto también precisa que la edad mínima para realizar trabajos del hogar es de 18 años, con lo cual se protege a las menores de edad que -a lo largo del tiempo- han sido explotadas laboralmente mediante esta modalidad. De esta forma, se proscribe el trabajo infantil, al menos en la teoría.
Una tercera disposición del referido decreto está orientada a erradicar la discriminación que socialmente se ha ejercido contra las trabajadoras del hogar, prohibiendo su separación y confinamiento a ¨espacios exclusivos¨ o a ¨zonas de empleadas¨, como las que todavía existen -vergonzosamente- en algunos clubes privados o en ciertos balnearios segregacionistas del sur de Lima.
Ha causado tanto extrañeza como indignación, que una periodista como Rosa María Palacios, califique esta novedad legislativa como algo ¨irrelevante¨. La insensibilidad e indolencia que declaraciones de este tipo denotan, es propia de una sociedad que aún arrastra una mentalidad colonial, donde desde el privilegio se juzga peyorativamente las mejoras que colectivos históricamente marginados van ganando progresivamente. En lugar de mostrar empatía hacia quienes se encuentran en una posición de riesgo social, se minimiza o ningunea -con indiferencia o acaso desdén- los derechos que van adquiriendo.
Quizás para una mujer blanca, limeña, abogada, de clase acomodada y con programa periodístico propio, que las trabajadoras del hogar tengan o no contrato por escrito es irrelevante, pero para cientos de miles de mujeres racializadas, mayoritariamente migrantes, de bajos recursos y muchas veces sin educación secundaria completa, contar con ese documento -que las reconoce formalmente como trabajadoras- les permite empoderarse y estar en una mejor posición -tanto moral como legal- para exigir sus derechos cuando las familias que las emplean no los cumplen, como -de hecho- es tristemente habitual en nuestro país.
Según Leddy Mozombite, Secretaria General de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, de casi el medio millón de trabajadoras del hogar que hay en el país, el 92% trabaja informalmente, es decir, sin contrato de trabajo o fuera de planilla. Como es obvio, al no estar contratadas formalmente, carecen del pago -oportuno y completo- de los beneficios sociales (CTS, vacaciones, gratificaciones), seguro social (a cargo del empleador) y tampoco aportan al sistema previsional. Quizás esto tampoco sea relevante para Rosa María Palacios, pero vaya que lo es para los millones de peruanos que dependen económicamente de esas trabajadoras del hogar, que a la distancia son el sustento de sus familias.
Expresiones como las de Palacios, solo confirman lo infravalorado e invisibilizado que sigue siendo el trabajo doméstico, que generalmente lo realizan mujeres (el 96% de las trabajadoras del hogar así lo son), muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, siendo especialmente vulnerables a la discriminación, tanto laboral como social, racial y sexual, entre otros abusos de sus derechos humanos.
En este contexto, el decreto promulgado es absolutamente relevante -ya sea en tiempos de coronavirus o no- pues constituye un avance en el tratamiento que como país le damos a las personas que cumplen una labor fundamental, muchas veces a costa de dejar de cuidar y compartir con sus propias familias. Paradójicamente, a pesar del sacrificio y del esfuerzo que ello implica, con frecuencia se les niega condiciones decentes, al tiempo que suelen ser despreciadas por quienes gracias a su trabajo pueden emplear su tiempo para obtener mejores condiciones de vida o incluso solo para socializar, estar con la familia o disfrutar del ocio.
Aunque el decreto es, entonces, de toda relevancia y de beneficio directo para medio millón de trabajadoras peruanas, lo cierto es que -en realidad- aun se queda corto respecto a las obligaciones que el Estado peruano ha asumido internacionalmente respecto a la protección que merece el sensible trabajo doméstico, allí donde exista. En noviembre del 2018, el gobierno ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula esta materia.
En el artículo 10 y 11 del mencionado Convenio, se señala que los países deben ¨asegurar la igualdad de trato¨ entre las trabajadoras del hogar y los trabajadores en general, respecto a derechos laborales como las vacaciones, así como del ¨régimen del salario mínimo¨, es decir, de la remuneración mínima vital (RMV).
Sin embargo, a la fecha, aún no existe normativa especial que asegure para las trabajadoras del hogar la RMV, que a la fecha es de S/. 930 al mes. Peor aun, la legislación sobre la materia (Ley 27986), les reconoce solo la mitad de las vacaciones que tiene un trabajador común. Así, en lugar de los 30 días de vacaciones anuales que tiene derecho a disfrutar un trabajador en el régimen general, las trabajadoras del hogar solo pueden disfrutar 15 días al año, a pesar que rara vez pueden compartir con sus familias. Igualdad ninguna; discriminación flagrante desde la propia ley.
Esperemos que el Gobierno corrija esta situación en el más breve plazo y continué con las medidas complementarias para asegurar la igualdad de derechos para este importante colectivo de trabajadoras. Hasta que ello no ocurra, la sociedad peruana mantendrá una deuda histórica hacia estas mujeres, cuyo trabajo doméstico y de cuidados, es la base para el desarrollo del resto de la economía, a la vez que, es el símbolo de la precariedad laboral, que parecería intencionalmente olvidada.